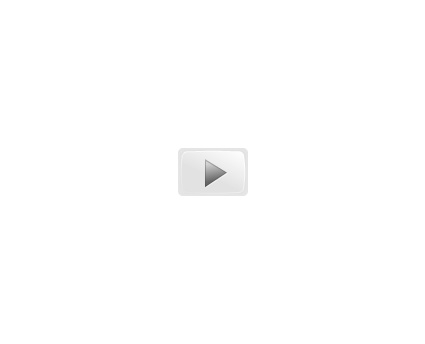BAJO UN ARIA EN SOL
(29 de Septiembre del 2013)
Hay personas cuya compañía es mejor que las medicinas;
incluso son tan eficaces como el más excelente de los libros. Hay seres humanos que brillan cuando se te acercan y a su calor
sientes que aún es posible una sonrisa.
Flota entre ellos y tú un
aria en sol ¿Por qué si no me parece oír al padre Bach cuando estoy sentada a su lado en medio del torbellino de la plaza?
Hay hombres y mujeres
para los que no se ha hecho la palabra mentira ni deslealtad; gente generosa, de
una pieza… gente buena.
Son tan pocos, tan escasos, que encontrarte con una de esas
criaturas es preferible a cualquier otro
premio. Un delicado y exquisito regalo
que por momentos te hará sentir la
desmesura de la felicidad.
Lo sublime es posible sólo porque en ellos aún podemos encontrar el consuelo de la dignidad y la honradez. Todavía piensas
al pensarlos que es posible creer. El
goce de la vida es poder ver la luz que emana
de su alma y que tan generosamente nos alumbra a todos.
Cuando las desgracias
de la vida te envuelven y te sientes más que nunca un ser necesitado y
menesteroso; cuando la marea de las horas y el afán diario te dejan entre un ok
y un k.o., volver la vista, alargar la
mano y encontrar a alguien así hace que todo resulte más fácil, que todo sea
tan posible como cuando te comías el mundo a los veinte años.
Son tu amigo, tu
mujer, tu madre o tal vez tu hijo; son tu vecino o la dependienta de la
tienda en frente de tu casa; es quizás ese desconocido con el que te cruzas al
comprar un billete de tren o el compañero de trabajo que lleva compartiendo
contigo media vida.
Quizás es la primera vez que te has encontrado con ellos o tal
vez nunca los has visto como son en realidad hasta ese instante. Lo complicado no es lo escasos que son estos seres de luz (en peligro de extinción
contantemente, y más ahora), el
problema reside en que cerramos los ojos para protegernos de tanto centelleo falso,
en que dejamos de escuchar para no tener que soportar tanta verborrea funesta y
que incluso nos forramos de corazas para
que nadie nos dañe lo más tierno del nuestro pequeño corazón. Aislados como estamos es difícil reconocerlos.
Somos seres “abiertos
desde el origen”, y para ser felices necesitamos ser-con otro y no simplemente co-existir;
pero “abrirse” tiene a menudo tantos
riesgos que no queremos exponemos a
convertirnos en nuestros propios verdugos. Quizás acertar en la Vida, sea al final sólo
eso: cuestión de aceptar el riesgo,
probar al menos.
Vuelvo a escuchar cerca de mí el “Aria para la cuerda de Sol” y sé
que soy afortuna, somos afortunados todos los que estamos a su alrededor. Y es
que bajo el calor de esa nota, un
paraguas tan tenue como inquebrantable, existen
personas cuya compañía es mejor que las
medicinas; incluso son tan eficaces como el más excelente de los libros (lo cual para una bibliotecaria
como yo no está nada mal).